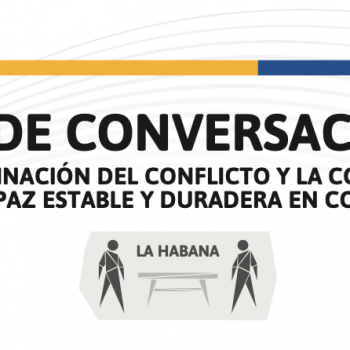La paz: una responsabilidad de quienes hacen política sin odios
- On 11 de febrero de 2015
Una mirada al proceso de paz, los avances, las fases, ¿qué se ha ganado y que se ha perdido?.
por Jorge Mario Medellín, Magíster en antropología y politólogo,Asesor de la Comisión de Conciliación Nacional
_______
Timo León Jiménez, Jefe del Estado Mayor Central de las FARC, en su comunicado del pasado 27 de enero le recordó al gobierno de Colombia que la publicidad en torno a la mesa de diálogos debería hacerse sobre los acuerdos conjuntos. Pero, ¿estamos realmente conscientes sobre los avances de los acuerdos en la Habana?
Si bien existen tres grupos de acuerdos: uno en materia de Reforma Rural Integral, otro sobre la Participación Política y el último relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas; muy poco conocemos de lo que contienen o de los temas que no se discutieron y que fueron aplazados para otros momentos de la agenda, ni siquiera sabemos por qué fueron apalzados.
Esta disputa sobre lo acordado, lo discutido y lo que queda por pactar, es quizás la situación que impide construir confianza alrededor de aquello que efectivamente cuenta con el consentimiento de las partes. Si se hiciera un balance de lo hasta ahora tratado, necesariamente se debe reconocer que existen cuatro, en vez de tres acuerdos temáticos: el primero de ellos y quizás el más importante es el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, al momento de ser presentado a la opinión pública llamó la atención de todo el país, pero con frecuencia se olvida –incluso a propósito- .
En Colombia, la experiencia de las desmovilizaciones, entrega de armas, indultos y mesas de negociación es amplia, por lo que recoger los pasos y reconocer los errores del pasado fueron las decisiones más importantes que tanto la guerrilla de las FARC como el Gobierno Nacional asumieron para construir un proceso creíble que diera resultados en el corto, mediano y largo plazo. Los errores del pasado pasaron por desconocer los derechos de las víctimas, incumplir lo acordado, no contar con una metodología para la participación de todos los actores sociales –como en el caso del Caguán- y, la persecución y asesinato de los líderes sociales que se atrevieron a estar conformes o no, con las tesis de las guerrillas o las del Gobierno, como en el caso de la UP.
Por el avance de las conversaciones podemos afirmar que lo único que verdaderamente se encuentra en firme y aprobado por todas las partes es el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Este primer documento oficial es el resultado de la fase exploratoria de las conversaciones, momento en el cuál se construyó una agenda de temas, pero también, se decidió sobre la forma como estos deberían ser discutidos.
La estructura del Acuerdo General cuenta con dos partes: el primero es un preámbulo del que se puede inferir que recoge la afirmación más importante de lo avanzado hasta el momento, pues las partes tomaron “la decisión mutua de terminar el conflicto”; al mismo tiempo, reconocieron que la paz no se logra con la firma de documentos sino que debe ser construida a través de un “proceso que convoca a la sociedad en su conjunto” y esto significa “ampliar la democracia” como condición para lograr bases sólidas de convivencia y confianza. Con el avance de las negociaciones, las FARC-EP han reclamado la primera parte del documento también como acuerdos, puesto que del mismo se deriva una serie de reconocimientos
relacionados con: la garantía y ejercicio de los derechos humanos como fin último del Estado; el desarrollo económico es reconocido como garantía de paz pues solo es posible si tiene fundamento en la justicia social y en la armonía con el medio ambiente; el desarrollo social tiene sentido si se produce para favorecer la equidad y el bienestar que permita el crecimiento del país; por último, la paz se reconoce como el instrumento que le permitirá retomar el liderazgo en el escenario internacional, a nivel regional y global.
La segunda parte del documento es una descripción de los acuerdos allegados en la fase exploratoria de los diálogos, pero además, contiene aquello que ningún proceso de paz anterior había tenido: una metodología para la discusión. La metodología definió que el resultado final de las negociaciones será el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto” y determinó que este es solo una “contribución a la construcción de paz estable y duradera”. La mesa de negociaciones se instaló en Oslo, pero su sede permanente es en la ciudad de la Habana. Se definió el papel de los garantes asumido por los gobiernos de Cuba y Noruega, así como el papel de Venezuela y Chile, quienes cumplirán el rol de acompañantes del proceso.
Las sesiones de discusión en la Habana cuentan con la presencia de máximo 30 personas en una sala. Por lo menos 10 de ellas son negociadores que cuentan con voz y voto en la mesa, (cinco por cada delegación) y los otros sirven como asesores de quienes están tomando decisiones. En estas rondas de negociación y como conclusión de cada sesión se han construido informes periódicos y comunicados conjuntos a través de los cuales las partes en la mesa informan a los Colombianos como usted y como yo, los avances y el clima de las negociaciones.
Al observar el proceso de negociaciones desde las experiencias internacionales, se puede concluir que en las conversaciones para finalizar un conflicto solo deben participar dos partes, en nuestro caso son el Gobierno de Colombia y la Guerrilla de las FARC. Esto significa que se excluye a la sociedad civil del proceso, lo cual es necesario para garantizar el logro de compromisos. El acuerdo general para la terminación del conflicto determina que la participación se producirá a través del envío de propuestas, estas no serán personales, sin embargo, las partes pueden convocar expertos en los diferentes temas y de esto contamos con el ejemplo de la participación de 60 víctimas, escogidas por la Conferencia Episcopal de Colombia, Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Todo esto fue previsto en el Acuerdo General.
Construir confianza en los acuerdos y en aquello que se derive de la Habana nos permitirá elaborar opiniones críticas sobre lo que está sucediendo en el país. El pensamiento crítico significa que a pesar de que se quiere un país en paz es posible aceptar o no, lo que en la Habana se discute, pero más importante aún, es hacer que esta forma de pensamiento se exprese en público, sin señalamientos y con actitud de escucha. Las principales críticas al proceso tienen que ver con su duración y por el secretismos en la construcción de acuerdos. Pues bien, para sorpresa de muchos, la metodología formulada por las partes también contempla un mecanismo para determinar su duración. El tiempo de la mesa estará definido por la efectividad de las conversaciones, además, las partes se comprometieron a terminar rápidamente su trabajo y a la construcción de evaluaciones periódicas que determinen los avances del proceso.
El Acuerdo General contempla una agenda amplia de seis puntos, los cuales revisaremos a lo largo de este espacio pero además, el documento incluyó un principio del cual todos debemos estar conscientes: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
La sociedad en Colombia, pero especialmente los educadores, las iglesias y quienes estén interesados en promover un país reconciliado y en paz deben hacerse conscientes de las implicaciones de esta metodología. Los contradictores del proceso también deben informase sobre lo que está sucediendo y, los unos como los otros, deben cumplir un papel de veedores de los avances y retrocesos del proceso de discusión. Sólo así empezaremos a formar ciudadanos que convivan en un país que avanza hacia la paz y cuyo resultado final será hacer una política sin odios. Estudiar el asunto de la paz, en un curso sobre democracia, ciudadanía, ética o ciencias políticas debería empezar por preguntarse por ¿En Colombia cuántos acuerdos para la terminación del conflicto han existido con estas características?, la respuesta es simple: ninguno.
Este proceso tiene una metodología clara para la discusión, ha venido construyendo acuerdos y promete conducir al país para dejar atrás la página de la violencia. Sin embargo hay que hacer uso de la crítica y de la veeduría, del estudio y del conocimiento de lo que en la Habana sucede, porque no se puede construir confianza con lo que no se conoce y sería irresponsable pensar que la paz es un asunto de personas que solo saben hacer la guerra. Maestros y estudiantes, sus familias y allegados, aquellos que viven en medio de la guerra sin tomar una sola arma son quienes más experiencia tienen para enseñar que la paz requiere participar, criticar y opinar, pero para eso es necesario empezar a pensar, sentir y vivir en una política sin odios y sobre todo sin violencia.